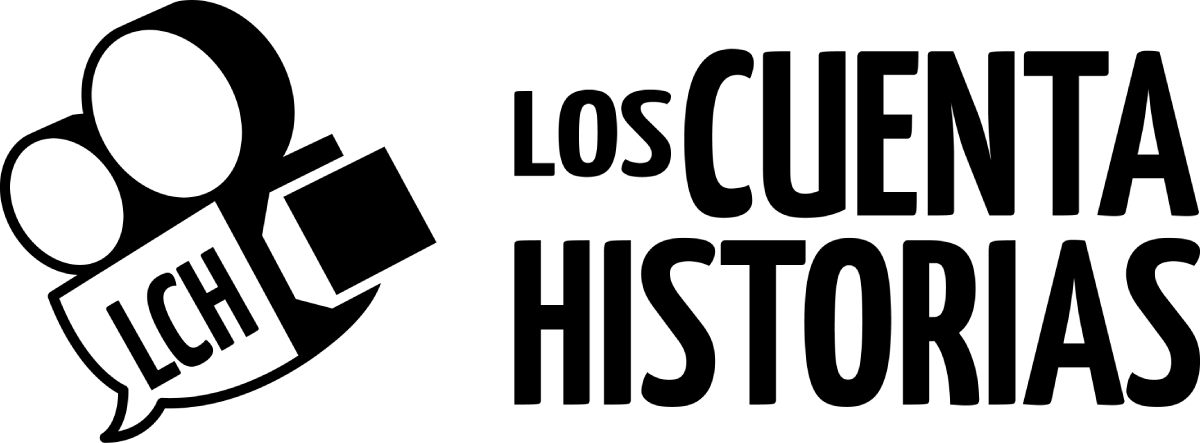Babe, el chanchito valiente o de cómo los humanos perdieron la palabra por Laura Díaz

La historia del cine infantil está ligada a adaptaciones de textos literarios. Si bien hay casos anteriores, en la década del ‘20 este tipo de producciones se consolida, bajo la inspiración en cuentos populares. Unos años después, Blancanieves y los siete enanitos (Snow White, 1937) sienta las bases de un tipo de realización, que realizará un largo recorrido en décadas posteriores.
En esta etapa de afianzamiento del cine, se sentaron algunas de las bases que perduraron, y perduran, hasta la actualidad. Por un lado, las adaptaciones de cuentos tradicionales solían ser, a menudo, inspiraciones: se transformaban los textos a historias mucho menos crueles que las originarias. Por otro lado, además de los personajes humanos, la representación antropomórfica de animales y elementos de la naturaleza se extendió. Este recurso facilitaba la empatía y permitía que una audiencia con menos educación visual pudiese conectar de un modo sencillo.
El camino del cine destinado a audiencias infantiles transcurrió con altos y bajos, pero sobre todo ligado a la animación. Esto vuelve al centro de la escena en la década de los ’90 con el llamado “Renacimiento de Disney”. Y en esa misma década es que aparece Babe, el chanchito valiente (Babe, 1997) basada en el texto de Dick King-Smith, El cerdo-oveja (The Sheep-Pig, 1993). Con una mezcla de animales reales, animatronics y retoques digitales, este film dirigido por Chris Noonan supo diferenciarse y logró tanto el éxito comercial como los aplausos de la crítica.
Nos proponemos aquí pensar cómo esta trasposición del texto a la pantalla logró alcanzar un reconocimiento generalizado. En este sentido, partimos de la base de que la antropomorfización realizada en la película lo que hace es acercar la narrativa más para el público adulto, permitiéndole sumar capas narrativas más profundas tanto en los personajes como en las tramas.
Poner imágenes a las palabras
El argumento es el mismo en ambos formatos: un pequeño cerdito, Babe, llega a una granja donde será criado por una perra, Fly, que pastorea ovejas. El chanchito aprenderá el oficio, se destacará en ello y ganará un concurso de perros pastores. Pero, a pesar de mantener la esencia, la película requiere ciertos agregados para poder sostener la tensión dramática.
Los textos dirigidos a las infancias suelen caer en lo que E.M. Forster en Aspectos de la novela denominó personajes planos: son figuras constituidas en torno a una única cualidad, y su personalidad gira en torno a ello. En este sentido, Babe es valiente y amable, y Fly es cuidadora y maternal. Esto tiene un efecto importante porque hace que sean fáciles de recordar y, señala Forster les confiere “un carácter tranquilizador”.
Si bien esto se mantiene en el largometraje, se suman caracteres que tienen algunas capas más de complejidad. Ejemplo de ello es el perro Rex (cuyo trabajo de voz fue realizado por Hugo Weaving). La contraparte masculina de Fly expresa justamente todas las características contrarias: es rudo, territorial, desconfiado. Funciona, además, como espejo del rol desempeñado por la Señora Hoggett (Magda Szubanski), dado que son los dos personajes que tienen un arco de cambio actitudinal respecto a Babe.
Más cercana a la caricatura, la Señora Hoggett entiende a Babe como comida y, por consiguiente, como mercancía. El festejo final ante la victoria del cerdito tiene más que ver con que, si ya no va a ser comida, podrá ser convertido en dinero de otros modos. El caso del perro es más intrincado, ya que lo que este chanchito hace es poner en jaque su rol como macho alfa de su ecosistema. Por ello, él será quien desconfié e intenté desplazarlo por considerar que no está ocupando el lugar apropiado.
Obviamente que el hecho de que Babe desempeñe con soltura la tarea para la que Rex está destinado (tanto en el pastoreo como en la carrera) es una amenaza. Y será en el único flashback en el que conoceremos a fondo su historia y sus problemas. Eso nos llevará incluso a apreciar aún más la ayuda que le da a Babe en la final, ya que funciona como el momento de pase de mando y de reconocimiento de Babe en la familia que él compone en Fly.
A todos estos agregados se suman al método utilizado para darle vida a los personajes: 500 animales actores, CGI para hacerlos hablar y animatronics. En diálogo con The Hollywood Reporte, James Cromwell (que le dio vida al granjero Arthur Hogget) señaló que el objetivo de George Miller (el director de Mad Max fue el productor de la versión cinematográfica) era “lograr que los animales se relacionaran entre sí como si fueran seres humanos”. Por ello busco que, a diferencia de lo que ocurre en la vida real en la que los animales no tienen visión periférica, en la ficción “ellos se miran unos a otros”.
El modo en que Miller concibió la película fue una de las cosas que la hizo única: abrió la posibilidad de ver relaciones humanas proyectadas en animales. Este recurso se conecta con lo que Marta Ferrari denomina transposición intersemiótica: la transformación del texto literario en un sistema semiótico distinto que, lejos de ser una simple traducción, produce resignificaciones. De este modo, los momentos más trágicos (como el episodio de los cuatreros o la cena navideña) se vuelven mucho más potentes en la película que en el texto.
Simplificar para universalizar
Se suele asociar a las narraciones infantiles con lo simple. Son historias que van de un punto a otro de manera directa, pero esto no es necesariamente malo. Esa sencillez muchas veces lo que aporta es universalidad: permite que personas muy diversas, con recorridos muy diferentes, puedan tomar aquello con lo que más se identifiquen para hacerlo propio.
Pero además de esto es necesario, dirigiéndose a un público infantil, tanto en papel como en pantalla, llevar adelante algunas estrategias para colaborar con la compresión. Así los capítulos (cuyos títulos no se corresponden entre novela y película) funcionan como un ordenador: la pantalla se va a negro y aparecen tres ratones diciendo lo que está escrito en pantalla, como modo de traducir la información a aquellos infantes que aún no lo leen.
El lenguaje utilizado también cumple una función a la hora de hacer todo comprensible para las infancias. Babe es ingenuo, está descubriendo el mundo, y eso lo hace entender muchas cosas de modo literal. Entonces, las explicaciones que Fly, Ferdinand y Maa le dan a él, operan de manera igual hacia la audiencia más pequeña.
Sin embargo, como muchas de las películas “infantiles” que tienen éxito también entre el público adulto, Babe también cuenta con diálogos y algunas cuestiones más complejas que están pensadas para hacer el relato más amable con ellos. Desde la relación compleja entre Rex y Fly (el perro la llega a llamar “hipócrita”, vocablo que probablemente un infante no comprenda), el vínculo del granjero con su hijo (expresando lo antiguo versus lo moderno), o el sentimiento que Fly tiene frente a la pérdida de sus hijos (más emotiva en la película que en el libro), las tramas adquieren otra complejidad acorde a los ojos de cada espectador.
Crítica social y antiespecismo
Uno de los aspectos más disruptivos de Babe es su potencia para interpelar la relación humano-animal desde una óptica antiespecista. Mientras en la tradición de los cuentos infantiles la animalización suele funcionar como simple recurso empático, aquí el relato propone una subversión de jerarquías: un animal históricamente asociado al consumo de su carne se convierte en protagonista, héroe y sujeto de afecto (tanto diegética como extradiegéticamente).
Además, el ecosistema de la granja opera como una representación de la sociedad. Cada animal tiene un rol bajo la lógica productiva de los humanos. Están los animales “tontos” que son quienes se extrae capital: ovejas, patos y cerdos son carne, o lana, pero a fin de cuentas son dinero (lo son incluso las crías de Fly que se van a cumplir su tarea a otro lado). Esto no solo es visto así por los humanos. En un episodio añadido por la película, la gata entiende que una función es cuasi decorativa (“ser bella y amorosa”) mientras que el cerdo es una potencial cena.
Quien cumple un rol clave en esta lectura es otro carácter añadido por la película: Ferdinand, el pato, que se niega a aceptar su destino como comida de granja. Está obsesionado con convertirse en gallo porque entiende que, si tiene una utilidad más, no será sacrificado. Este gesto pone en evidencia la lógica productiva que subordina la vida animal a la humana. En esa misma tensión se inscribe Babe: su lucha no es solo por ser “un perro pastor”, sino por descubrir qué define su identidad.
Así, la película cuestiona la naturalización de la dominación y muestras formas diversas de ejercerlo: el sometimiento por la fuerza frente al líder empático, que busca el consenso y un trabajo de equipo. De este modo, Babe es una crítica social, que desestabiliza la jerarquía entre especies, así como las estructuras de poder.
“Eso servirá, cerdo”
Babe es, a fin de cuentas, una fábula, pensada tanto para adultos como para las infancias. Su éxito se debe, probablemente, a cómo logra captar la emotividad de los adultos, ya que se aleja un poco de los usos habituales de las películas infantiles: la paleta de colores, las temáticas que pueden ser leídas en muchas capas, y los momentos trágicos y oscuros (que seguramente habrán arrancado más de una lágrima).
Sin embargo, Babe nos enseña a no dejar de intentar aquello que queremos, al mismo tiempo que entiende que debe volverse parte del engranaje, de algún modo, para no convertirse en comida. Pero, a pesar de no borrar las fronteras entre animales y humanos, las reconfigura. Porque, si bien no cambia el statu quo, no solo aprende el cerdito, también lo hace el humano: logra una comunicación diferente con el animal. Los animales hablan, solo que el hombre no lo sabe, y así comprende Hogget que quizás quien no tenga palabras (“If I had words” le canta cuando lo cuida mientras está enfermo) sea él.
Y así como desconoce esto, cuántas cosas más desconocerá el humano.