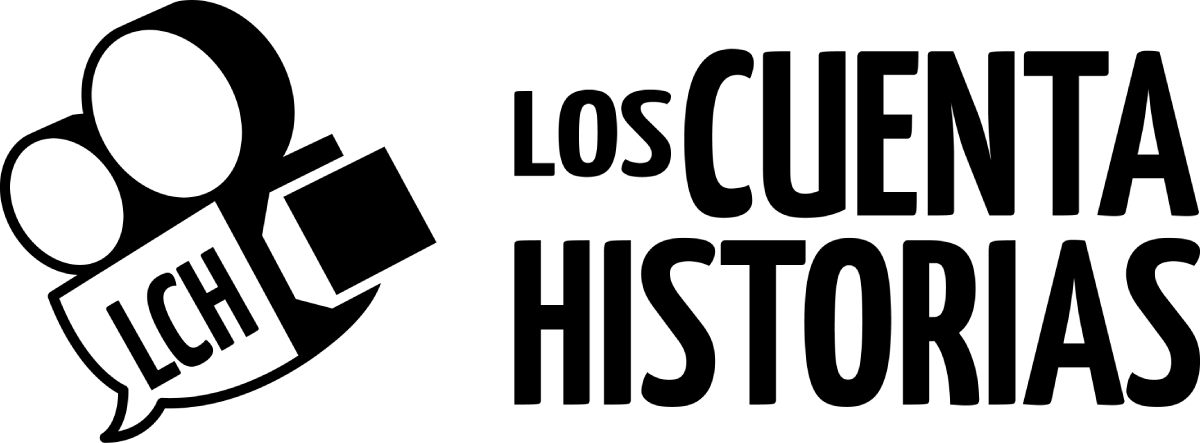La mirada invisible: Vigilar y castigar Por Matías Carricart

La literatura y el cine han estado ligados a lo largo de su historia. Claro que la adaptación del medio literario al fílmico no siempre se realiza de manera puntillosa. Cada transposición supone agregados, pérdidas y desplazamientos. El cine argentino no es ajeno a esto. Un ejemplo de esto es la novela “Ciencias Morales” de Martín Kohan, publicada en 2007, y su adaptación La mirada invisible (2010) de Diego Lerman. Ambas narran la historia de María Teresa (Julieta Zylberbeg), una preceptora del Colegio Nacional Buenos Aires, en 1982 durante la dictadura militar. La protagonista trabaja incansablemente para mantener la ley y el orden dentro de la institución. Sin embargo, hay diferencias puntuales donde incluso se cambia el sentido de la adaptación, pero no la esencia de la obra original de Kohan, pues sirve para entender el contexto histórico en el que sitúa la historia.
La elección del Colegio Nacional Buenos Aires no es casualidad. En primer lugar, se llamó “Colegio de las Ciencias Morales”, tal como el nombre de la novela. Sin embargo, Lerman decidió cambiar el título por La mirada invisibile ya que el primero era muy literario. En los discursos que dan las autoridades (tanto en el libro como en el film), se habla que la historia del colegio es la del país. El establecimiento educativo funciona como metonimia de la nación. Es por esto que el jefe de preceptores, Biassutto (Osmar Núñez) da indicaciones de cómo se debe combatir a los “subversivos” del que transgreden las reglas del colegio. “Es el que hizo las listas” es como se lo presenta a Biassutto, para demostrar su poder, emparentándolo con el gobierno dictatorial.
María Teresa controla que todo comportamiento se rija de acuerdo a las reglas. La distancia de los alumnos en las filas y la imposibilidad de hacer actividades extracurriculares en la séptima hora (el tiempo de castigo para los estudiantes) son una muestra de su trabajo que están presentes tanto en el libro como en la película. La arquitectura del colegio colabora en la vigilancia (aunque no se pudo filmar en el verdadero edificio). El patio en el centro con los pasillos alrededor recuerda al panóptico descripto por Michel Foucault en “Vigilar y castigar”: cada cuerpo está sujeto a ser observado. Lerman utiliza planos generales para mostrar cómo se configura el orden, mientras que usa una cámara en mano cuando quiere retratar el punto de vista de la protagonista en el que efectivamente ejerce su autoridad.
Sin embargo, hay un punto clave que conduce a María Teresa a un más allá: comienza a sentir olor a cigarrillo, por lo que sospecha que los alumnos fuman en el baño. Biassutto autoriza a la preceptora a que investigue quién comete esta transgresión. De esta manera, ella comienza a esconderse en el baño de forma obsesiva. Si bien esta acción está presente en ambas obras, hay un cambio de sentido en la película. En el libro se relata cada día que pasa María Teresa en el baño, abarcando buena parte de la obra, detallando el diseño del baño y sus pensamientos. Pero en la película, la preceptora se siente atraída por un alumno, otorgándole una dimensión de deseo a la autoritaria. Si bien es una modificación importante, no altera el comportamiento que originalmente tiene María Teresa en la novela.
Otros cambios que hay en la obra es el núcleo familiar. En el libro, María Teresa vive con su madre, mientras que hay una importante comunicación de forma postal con su hermano Francisco que está en el ejército y que narra cómo se va trasladando hasta ser reservista de la Guerra de Malvinas. En la película, el hermano no existe y se agrega la abuela que convive con ambas, lo que refuerza el entorno femenino en el que se mueve María Teresa excluyendo cualquier presencia masculina por fuera del colegio. Lerman adhiere escenas como la de una fiesta en la casa de otro preceptor y la posterior burla mediante una caricatura, para mostrar la soledad y la fragilidad social de la protagonista.
El contraste más fuerte aparece en los finales. En “Ciencias morales”, María Teresa no tiene reacción ante la actitud sexual de Biassutto, permaneciendo inmóvil, atendiendo a la lógica de la obediencia. Su hermano regresa a la familia para un nuevo comienzo. En cambio, La mirada invisible convierte la actitud pasiva de María Teresa en alguien que es capaz de actuar ante el abuso de su superior. Quizás esta diferencia sea la más explícita en ambas obras, pero no deja de evidenciar el desafío que supone una transposición. Mientras en la novela de Kohan hay una repetición, una obsesión con los detalles y una monotonía con el pensamiento de María Teresa; la película se desplaza a los gestos de la protagonista y su deseo romántico para con un alumno.
Tanto en la obra original de Kohan como en la adaptación de Lerman, queda demostrado que, aunque en sus divergencias, cada uno utiliza las herramientas su lenguaje para señalar al Colegio Nacional Buenos Aires como un ensayo de lo que sucede a nivel nacional. La vigilancia y el disciplinamiento de la rutina escolar es un indicativo de lo que sucedió en el país en aquel tiempo histórico. A pesar de sus diferencias, Lerman supo encontrar las capacidades del cine para mantener la esencia y la atmósfera del relato original, agregando nuevas posibilidades propias del medio. De esta manera, la literatura y el cine continúan fuertemente ligados, de manera recíproca y conservando cada uno su fuerza.