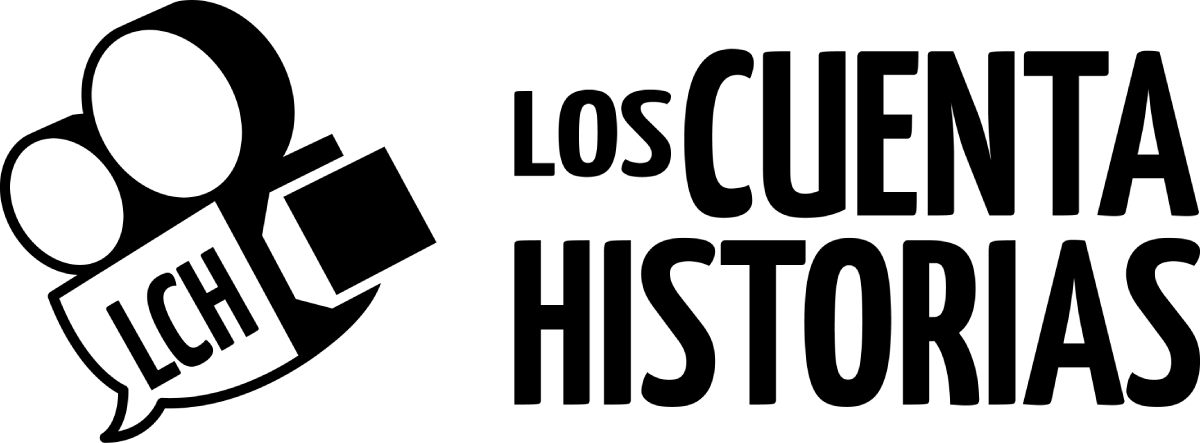Terror Hillbilly: cuando la naturaleza y la marginalidad se rebelan contra un sistema que los condenó al olvido. Por Marcos Giménez

Frente a los clásicos del terror Slasher como Noche de brujas (Halloween, 1978), Martes 13 (Friday the 13th, 1980) o Pesadilla en lo profundo de la noche (A nightmare on Elm Street, 1984) y sus míticos villanos, el subgénero de terror hillbilly queda relegado a una figura mucho menos prolífica y reconocida pero no menos importante en la representación de una parte de la cultura y la sociedad de Estados Unidos. Ambos subgéneros del terror son primos hermanos, pero en este caso se podría decir que el terror hillbilly es un primo que vive lejos en el campo.
El paisaje rural de la región sur de Estados Unidos y sus particulares ciudadanos, usualmente categorizados como hillbilly o rednecks, términos usados —con cierta connotación jocosa y despectiva— para describir a aquellas familias blancas que viven en las montañas de los Apalaches o en zonas de campos y plantaciones, respectivamente. A menudo estereotipados como pobres, incultos, pero también astutos o resistentes, estas representaciones han logrado calar en el imaginario popular de aquel país, sirviendo como sitio para un interesante repertorio de películas.
En el Hollywood clásico, una representación preliminar de figuras campesinas retrataba costumbrismos de formas cómicas, cómo en Las Aventuras de Ma y Pa Kettle (Ma and Pa Kettle, 1949) y sus películas consecuentes, dónde se consolidaba el estereotipo del redneck ignorante pero carismático. También existieron otras formas más solemnes de presentar a los sureños como honestos, trabajadores y sacrificados. Un ejemplo de ello se encuentra en el filme El amor a la tierra (The Southerner, 1945), donde un hombre y su familia deciden prosperar trabajando en sus campos de algodón pese a las adversidades de su entorno y del clima, rechazando incluso transicionar hacia una vida moderna consiguiendo trabajo en una fábrica. Un poco más tarde, una versión más burda y satírica terminó de consolidarse con la serie de TV Los beverly ricos (The Beverly Hillbillies, 1962 – 1971), la cual cuenta las divertidas vivencias de una familia de montañeses que, luego de haber encontrado petróleo en sus tierras y volverse ricos, se mudan a Beverly Hills, donde deben lidiar con un contexto social al que son completamente ajenos, y viceversa. Sin embargo, la idea de representar al sureño como un sujeto salvaje y dañino no logró dominar la industria del cine norteamericano hasta la llegada de La violencia está en nosotros (Deliverance, 1972), del director John Boorman. Aunque el título de la película utilizado en Argentina pueda parecer poco pertinente y obviamente revelador, resulta de utilidad para marcar los diferentes tipos de violencia que le dan sentido a los personajes y espacios que habitan en el terror Hillbilly. Por un lado, la ejercida por los 4 protagonistas, aquellos hombres de la civilización que se adentran en el territorio de los montañeses. Por otro lado, los “salvajes” —los hombres de las montañas— encarnan una respuesta brutal y primitiva ante la invasión de su territorio. No se halla presente una dicotomía de héroes y villanos, sino de figuras que condensan el miedo al interior profundo de Estados Unidos: la idea de un país dividido entre la modernidad de las ciudades y un pasado rural que se resiste a desaparecer. La escena de la violación del personaje de Bobby (Ned Beatty) es el punto de quiebre de esa confrontación, donde la frontera entre víctima y victimario se difumina y la civilización se revela igual o más salvaje que aquello que pretendía dominar. Por último, la respuesta del mundo natural frente a la violencia ejercida sobre el medio ambiente. El ficticio río Cahulawassee está a punto de convertirse en el escenario de grandes cambios en materia de industrialización y desarrollo. Una represa eléctrica será pronto construida sobre el mismo, por lo que los sectores aledaños serán completamente inundados para contener el gran caudal de agua. Tomando esta situación como disparador y antes de que la zona desaparezca, los protagonistas se adentran en el río con el objetivo de atravesarlo hasta llegar a su desembocadura, pese a las claras advertencias de los hillbillies de la zona. Este factor, en conjunto con la degradación del ambiente, da pie a la narrativa que anticipa la destrucción de la vida humana en manos de lo natural. La naturaleza entonces responde ante el intento del hombre por dominarla, convirtiendo a la aventura de los protagonistas en una travesía infernal a través de peligrosos cauces y rápidos.
La violencia está en nosotros sirvió como punto de inflexión para que el referente más popular de este subgénero, El loco de la motosierra (The Texas Chain Saw Massacre, 1974), filme que —además de servir como una de las bases fundacionales para el slasher— presenta otra cara del individuo rural y la importancia del escenario que caracteriza al terror hillbilly. En la película de Tobe Hooper, un grupo de jóvenes emprende un viaje por las rutas de una calurosa zona rural de Texas para visitar la tumba y el campo donde vivía el abuelo de los hermanos Sally (Marilyn Burns) y Franklin (Paul A. Partain). Lo que, en un inicio, parece un divertido road trip pronto se transforma en una pesadilla cuando se topan con una familia de caníbales que vive en el campo. Ahí es donde aparece Leatherface, el loco alto y corpulento de la motosierra. En este filme, se presenta a la familia como una subversión moral, una contraposición al núcleo familiar civilizado, compuesto por personas desequilibradas y macabras que abandonaron su trabajo en el antiguo matadero para transformar su casa en un matadero humano. Las rutas de Texas, desoladas y ardientes, y la inmensidad del paisaje rural se combinan para formar un elemento de horror que genera una sensación de aislamiento total. En este contexto, Hooper retrata el colapso del “sueño americano”: el EE. UU. profundo, abandonado por el progreso, que responde con violencia y locura.
Wes Craven continuaría pocos años después con el enfrentamiento de lo civilizado y lo salvaje con La pandilla abominable (The Hills Have Eyes, 1977), trasladando el terror Hillbilly hasta el desierto del estado de Nevada, donde se presenta la historia de la familia Carter, que viaja en una casa rodante rumbo a California para celebrar el aniversario de bodas de los padres Bob (Russ Grieve) y Ethel (Virginia Vincent). En medio de la ruta desértica, deciden desviarse por un camino secundario y son emboscados por una familia de caníbales mutantes que habita en las colinas, descendientes de mineros marginados y deformados por la radiación de las pruebas nucleares realizadas por el gobierno en el desierto.
El contraste entre ambas familias es el núcleo simbólico de esta película: por un lado, los Carter son la típica representación de la familia modelo estadounidense: blanca, clase media, moderna y estructurada; por el otro, los mutantes de las colinas, que encarnan las consecuencias monstruosas del progreso y la dominación bélica, víctimas de la negligencia científica y militar del propio Estado. Craven convierte al desierto en un espacio de inversión moral. La violencia, que comienza siendo un ataque irracional de los caníbales, termina siendo reproducida por los Carter en su desesperación por sobrevivir. Así, la línea que separa civilización y barbarie se borra por completo, revelando que el salvajismo no es una condición inherente sino una reacción ante la exclusión y la destrucción.
Estas piezas cinematográficas representan las bases fundamentales del terror Hillbilly de 1970: tres películas donde la naturaleza y la marginalidad se rebelan contra un sistema que los condenó al olvido.
Conclusión
Entonces, ¿por qué tomar la figura del hillbilly como elemento para generar terror? ¿Qué es lo que hace temer a lo salvaje? Los productos culturales del cine y otras artes se han encargado de describir al sur de Estados Unidos como un lugar donde reina la violencia de lo indómito, donde la civilización no llegó y, ante sus ojos puritanos, representa un lugar física y espiritualmente peligroso. Para aquella nación, lo sureño ha constituido, desde hace muchos años, un factor que pone en jaque la narrativa que desean construir como nación, su idea de integridad y humanidad.
El terror hillbilly de la década de 1970 expuso de forma irreverente el impacto de los procesos sociales, culturales y económicos sobre las zonas rurales en aquella época: el pánico nuclear posterior a la Guerra de Vietnam, materializado en las mutaciones y males congénitos de los mutantes caníbales de La pandilla abominable; la ira de la naturaleza ante los procesos de industrialización; y el abandono del Estado de aquellas comunidades que tradicionalmente vivían más conectadas con el entorno natural.
El cine de terror hillbilly entonces confecciona a sus antagonistas mediante la idea de un “otro” dentro de la sociedad: campesinos, pobres, discapacitados o cuerpos no normativos como fuente de horror para reafirmar los límites de la civilización y el progreso. Así, este subgénero no solo da miedo por sus monstruos, sino también por lo que dice de quienes los observan.