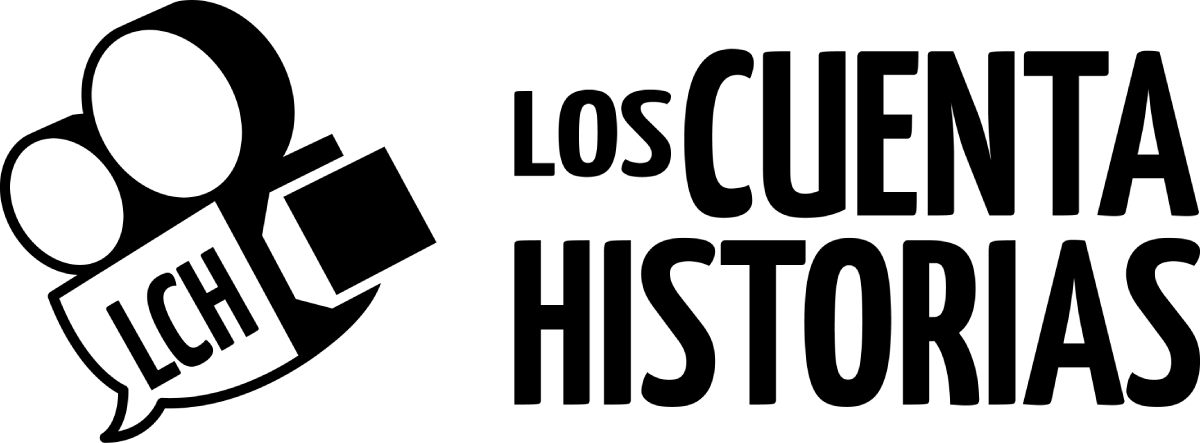Días perfectos: La perfección en la imperfección Por Leandro Magallanes

Cuando surge la idea de elegir una película favorita, uno trata de dejar de lado cualquier tipo de objetividad sobre lo que entendemos como cine, y, si bien no existe en una elección de este tipo realmente, es posible que surja y nos dejemos llevar por el canon. No obstante, lo importante es dejar que nos guíe una sola cosa: lo que nos hizo sentir, tanto al verla como en las horas y días posteriores. Por ese motivo, elijo hablar de Días perfectos (Perfect Days, 2023), último largometraje del querido Wim Wenders, quien nos entregó joyas como Paris, Texas (1984), El amigo americano (Der amerikanische Freund, 1977), pero también la soporífera Las alas del deseo (Der Himmel über Berlin, 1987), nos presenta ahora una película más que necesaria en estos tiempos. No es parte de una saga, no se basa en una historia previa, no sufre de spoilers, y un poco nos desconecta de la realidad, algo que el cine logra cuando estamos ante una obra maestra.
La trama de la película es -en apariencia- sencilla; seguimos la rutina de Hirayama, un limpiador de baños públicos en Japón (¡y qué baños para los que somos del tercer mundo!), desde el momento que se levanta (riega las plantas, se arregla el bigote) hasta que termina su día (lee un libro a la luz de un velador hasta quedarse dormido). Sin embargo, esta simplicidad no resta profundidad; es una película sumamente introspectiva y llena de matices. En cuanto a la formalidad de la película, Wenders pone todo su foco en la actuación de «Koji Yakusho» (actor que da vida a Hirayama), quien cuenta con una acotada economía de palabras, eligiendo acertadamente en qué momentos hablar.
La cinta abraza lo simple y celebra lo mundano, como por ejemplo sonreír ante situaciones que, hoy en día, nos parecen tan comunes y normales, que a veces las dejamos de lado restándole importancia, y es dónde ahí yace la sabiduría de Hirayama: valorar lo que otros ya no. Evitando estereotipos no por obligación, sino por elección; Wenders, a través de varias referencias a lo largo del filme, nos hace entender que Hirayama prefiere este estilo de vida, considerado «menor» por algunos, a pesar de provenir de una familia con ciertos privilegios, o, al menos, sin preocupaciones económicas.
Hirayama elige la paz mental sobre los lujos, entendiendo que, de aceptarlos, no tendría la tranquilidad que busca. Por ejemplo, a diferencia de su hermana, que tiene chofer y se traslada en limusina, evidenciando claramente la situación económica familiar, él opta por una vida sencilla. Esta elección no es resultado de dogmas religiosos o posturas ideológicas, sino que se entiende que, también, es responsable la relación fallida con su padre, a quien Hirayama decide no visitar en su lecho de muerte.
El enfoque del protagonista está puesto, también, en evitar sensaciones negativas como la ira y el conflicto, si bien éstas surgen ocasionalmente, por ejemplo: se molesta un poco cuando su compañero de trabajo actúa de manera irresponsable, tal situación demuestra su profunda capacidad para gestionar sus emociones. A su vez, se puede apreciar que esta forma de percibir el mundo por parte de Hirayama es muy honesta y transparente; en las escenas de sus sueños repasamos los momentos transcurridos durante el día, rodados en un blanco y negro brillante y onírico, ofreciendo una perspectiva más cercana de la percepción del protagonista, y por añadidura lo que captura realmente sobre sus interacciones.
Retomando lo mencionado al inicio del texto, sumando al porqué es una película tan necesaria en estos tiempos que corren, en los cuales la falta de atención es moneda corriente, y vivimos para el instante. Habitamos un mundo donde todos opinan a través de redes sociales sobre cualquier tema, con una saturación de información, tanto súper actualizada como falsa, la cual está a disposición en nuestros celulares en todo momento, resultando en un impedimento para sentarnos en una sala de cine por dos horas sin revisar las notificaciones. En contraposición con esa falta de atención, es una cinta que necesita ser vista y consumida como lo que es, una película: apoyándose totalmente en su narrativa visual, con ayuda también de lo musical, no precisando únicamente de diálogos para contar la historia.
Por otro lado, Wenders teje una crítica sin desestimar lo digital, como lo demuestra al retomar la relación de Hirayama con su sobrina adolescente, durante el desarrollo del filme. Ella, inmersa todo el tiempo en su celular, pero viendo en su tío un modelo a seguir, representa la aceptación generacional, dejando en evidencia que tanto lo analógico como lo digital pueden convivir. Más allá de eso, Días perfectos nos invita a revalorizar la cultura analógica: libros (usados, abandonados, en oferta y no el último best seller), fotografías analógicas de árboles (no fotografías ultra procesadas y producidas), y música en casetes (importante nombrar que no son vinilos -ahora nuevamente de moda-.
Por estos motivos, entre muchos otros, me place completamente elegir Días perfectos como mi película favorita hoy: en un mundo plagado de gurúes y personas de a pie que proclaman repitiendo que para ser exitoso tenés que tener un montón de plata, una casa enorme, una familia católica y producir, producir y no dejar de producir, para mí el éxito es otra cosa: y mucho de eso lo encuentro en esta historia de aceptación y superación.
Esa aceptación es uno de los ejes centrales de la película, en base a la cual Hirayama crea su propio universo, tan alejado de lo que podríamos pensar de una persona viviendo en el 2023, que encuentra asombro en otros universos por fuera del propio, tanto como en cada interacción que tiene. Resultando chocante para el espectador teniendo en cuenta que nos encontramos tan inmersos en lo propio o en lo qué pasó en las redes sociales, que dejamos de notar lo que le puede pasar al que está al lado. Y no por nada Wenders, que es alemán, en esta dicotomía, toma la elección de rodar la película y situarla en Japón, una cultura totalmente marcada por lo tecnológico, y, aun así, paralelamente, una cultura que conserva un profundo respeto por sus tradiciones.
Finalmente, nos recuerda la efímera naturalidad de la vida, y que lo verdaderamente importante es el día a día, un mensaje que Wenders enfatiza durante toda la cinta hasta convertirlo en su leitmotiv. Un ejemplo de la maestría del director y el uso excelente que logra de la banda sonora durante todo el filme, en un poderoso primer plano final de Hirayama, logra conectar emociones aparentemente inconexas, como lo son la felicidad y la tristeza, al compás de Feeling Good de Nina Simone, encapsulando las sensaciones y el viaje del personaje durante su aventura: “It’s a new dawn, It’s a new day, It’s a new life for me” (cada amanecer, cada día, es una nueva vida para Hirayama)