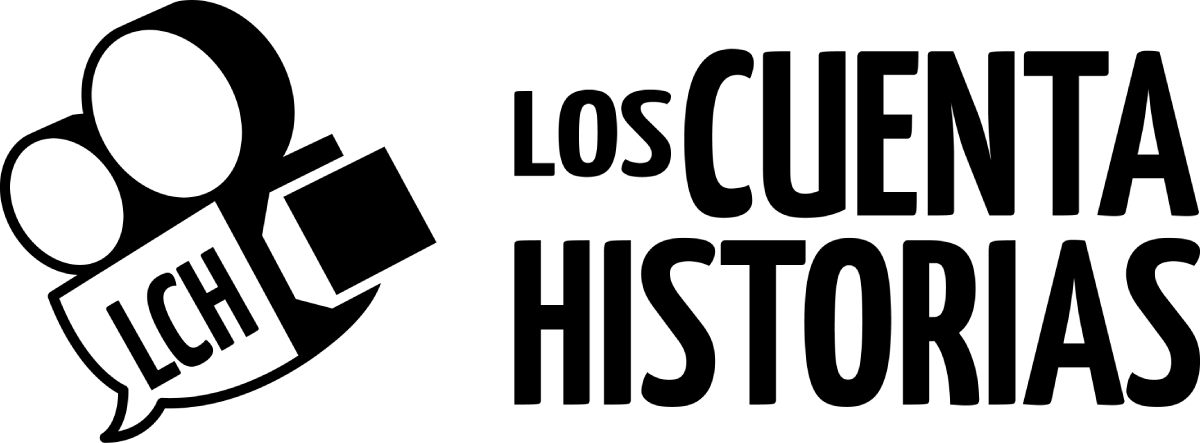La sustancia – Cuerpos invadidos: El show debe continuar Por Leandro Magallanes

Cuando se habla de cine de terror -género menospreciado por gran parte de las audiencias y un poco también por parte de la crítica especializada- lo primero que se nos viene a la mente es un señor con máscara y cuchillo persiguiendo a alguien para asesinarlo, o también: fantasmas, posesiones, exorcismos, entre otras. Sin embargo -y por suerte- el terror cinematográfico también aborda críticas sociales, que no sólo buscan impresionarnos, sino también dejarnos pensando. Esas obras pueden llegarnos de distintas formas, ya sea generando incomodidad en el espectador, tanto por visuales terroríficos o por atmósferas oscuras y perturbadoras, incluso si eso que nos genera angustia sólo puede experimentarse dentro de una ficción, o si se puede replicar en el mundo real.
Dentro del miedo a posibles hechos reales, existe el temor a dejar de ser útil, querido o bello, que son algunos argumentos que introduce La sustancia (The Substance, 2024) y que trae un poco de la literatura con “El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde”, también existe el miedo a la manipulación, tanto el propio como el de los demás, que propone Cuerpos invadidos (Videodrome, 1983). No obstante, dada la naturaleza del ser humano, el cual ya desde la prehistoria, desarrolla fobias: como temerle a la oscuridad y por consecuencia a lo desconocido, hay miedos que se fueron gestando en conjunto con el avance tecnológico en la civilización; y eso es algo que profundizan muy bien estos dos largometrajes -y que, a su vez, los interconectan-.
La sustancia, última película de Coralie Fargeat, directora de la brillante Revenge (2017), nos cuenta la historia de Elisabeth (Demi Moore), una actriz muy exitosa, ganadora de muchos premios, que en la actualidad -en la cual transcurre el relato- se encuentra haciendo un programa (también exitoso) de fitness para la televisión, haciendo un paralelismo, probablemente, con parte de la carrera de Jane Fonda, e incluso de la propia Demi Moore. A partir de ahí Elisabeth percibe, primero desde la visión del productor del programa, Harvey (Dennis Quaid), al cual escucha en una conversación que van a sacarla del programa, por ya ser considerada “vieja” para la industria. Luego de un accidente en auto, del cual no tiene secuelas, en el hospital dónde fue atendida conoce a un enfermero, que le facilita el contacto de un producto milagroso, llamado “La sustancia”, que seguramente resuelva los problemas que enfrenta Elisabeth. Este elixir mágico le provee la posibilidad de intercambiar de cuerpo cada 7 días, con el de alguien más joven y bella (Sue, interpretada por Margaret Qualley), pero que, internamente, sigue siendo la misma persona. Además de esa regla, no pueden coexistir: deben reemplazar una a la otra.
Con referencias cinematográficas que van desde Persona (1966) o El camino de los sueños (Mulholland Dr., 2001), La muerte le sienta bien (Death Becomes Her, 1992) desde lo narrativo hasta Psicosis (Psycho, 1960) o El resplandor (The Shining, 1980) en lo visual, la directora francesa construye su propuesta desde el camino de algo que estamos pudiendo observar más seguido en el mainstream contemporáneo (tal vez con algunos resultados no tan interesantes), que es el argumento de personaje femenino vs. Male gaze. Sin embargo, Fargeat, burlándose, además de propones una gran capacidad y destreza para filmar, juega con el contraste entre encuadres que tradicionalmente atraen a un público masculino desde esa óptica, con imágenes que buscan asquear a la audiencia y correrlo de la zona de confort. En simultáneo, también expone y exagera a sus protagonistas, y no en una visión solemne, sino que recurre a la ironía como conductor; algo que ya trató también en Revenge.
De todos modos, el metraje no se resguarda solamente en una fábula feminista, sino que se corre un poco de esa comodidad, dejando también en evidencia varias cosas que están siendo un problema de adicción en el presente: el uso de sustancias mágicas, y las “suscripciones” a redes sociales. Y, ¿por qué hablar de redes sociales? Bueno, podemos entender a la sustancia cómo una cuenta en una red social, dónde uno puede ser o convertirse en otro individuo, ser un alter ego de sí mismo. Es posible reconocer esa lectura ya que, de manera intencional, en la película nunca vemos un intercambio de dinero por obtener el compuesto. En ese vínculo con las redes sociales: el producto es el que lo usa. Con un tercer acto sangriento y festivo, dónde la transformación de Elisabeth/Sue llega a un extremo, podríamos parafrasear a Queen:
My makeup may be flaking
But my smile, still, stays on
(Mi maquillaje puede estar descascarándose,
pero mi sonrisa aún permanece encendida.)
En Cuerpos invadidos el enfoque es otro. La película narra la historia de Max (James Woods), un productor de una pequeña cadena de televisión para contenido apuntado al público adulto. Él está constantemente buscando nuevas propuestas que atraigan más espectadores, y eso lo lleva a toparse con “Videodrome”, una especie de señal pirata dónde se pueden ver en vivo como se torturan mujeres, creyendo que es algo ficcionado y le puede aportar nuevo público, va descubriendo que no lo es (llamado culturalmente snuff). Eso lo lleva a un espiral delirante, que lo conduce a la autodestrucción física y mental.
Cronenberg, realizador de la obra, se centra en desarrollar las consecuencias del poder de los medios de comunicación, y cómo éstos pueden influir en los consumidores de productos televisivos. También trabaja sobre la imposición de la violencia en sujetos que son permeables a ella, y que, si bien hay quienes pueden diferenciar la realidad de la ficción, hay otras que no tienen acceso a ese contraste. Ese es el caso del protagonista, dónde sus alucinaciones se convierten paulatinamente en su existencia. El cineasta hace uso del body horror, para, además de impactar al espectador, brindar una representación gráfica: literalmente el personaje de Woods se inserta una pistola por el estómago, ilustrando el concepto de que, a partir de ese momento, la crueldad está dentro suyo. Asimismo, también contamos con escenas de Max sufriendo la introducción de un VHS por el mismo orificio, y entendiendo los VHS cómo ideas de otros que se meten en su interior, en una suerte de metáfora que propone el director canadiense.
Por otra parte, deja en claro que detrás de las instituciones que producen materiales televisivos hay señores en traje que toman las decisiones. Brian O’Blivion, precursor inicial de “Videodrome” tenía una visión más progresista de los resultados que esperaba de su producto. Por el contrario, Barry Convex, villano principal de la película, ocupa el lugar de O’Blivion, cambiando rotundamente las expectativas sobre el producto televisivo: castigando a aquellos que se vieran expuestos a “Videodrome” induciéndoles un tumor, con el objetivo de lo que, para él, sería una mejor sociedad. Es decir, control de masas, algo que nos acerca nuevamente a la idea de las redes sociales; con cambios de dueños, cambia la postura con la que fue pensada una red social.
Ambas producciones construyen su verosímil de manera convincente y utilizan el body horror para contarnos sus historias de terror (ir)reales, lo que finalmente nos lleva al miedo que une a estas dos grandes y complejas obras, y es que, no importa qué, no importa por lo que sea esté atravesando un humano, The Show Must Go On.